[Texto del "Pregón del Libro" que tuve el honor de pronunciar
en Úbeda, en su Feria del Libro, el día 14 de mayo de 2016]
Tengo la profunda convicción de que no sirve para nada decir que "hay que leer más". En esta España de ADN inquisidor y moralista en el peor de los sentidos de esta palabra, hay demasiada preocupación porque los demás (los hijos, los padres, los amigos, los alumnos) lean. Sabemos que es bueno leer, pero eso no nos hace leer más: nos hace lamentar que los demás no leen. Ya lo sé, más vale eso que quemar libros en el escrutinio de la hoguera como hicieron con los de don Alonso Quijano, a quien, así, redujeron a Quijote. Pero es vano intentar con discursos el fomento de la lectura: podría pasarnos como al mismo don Alonso cuando, después de haber dado sabios consejos a su escudero, recibió de éste aquella célebre respuesta:
- Señor, bien veo que todo cuanto vuesa merced me ha dicho son cosas buenas, santas y provechosas; pero ¿de qué han de servir, si de ninguna me acuerdo?
Basta ya de sermones unánimes sobre la lectura. Basta de ortopedias que en vano quieren suplir una devoción perdida poco a poco o una afición que no acaba de llegar. Basta de envolver la lectura en un discurso sobre la lectura que la convierte en una obligación o una pose. A veces pienso que mejor servicio rendiríamos a los libros si advertimos de sus
peligros, si les ponemos dos rombos, incluso si los prohibiéramos, y por eso aplaudo el nombre de esa librería de Úbeda tan tentador: Libros prohibidos. Podríamos incluir en la portada del libro, como en la cajetilla de tabaco, un “No leer,
peligro”, o un “La exposición prolongada a la lectura puede causar sindéresis”, sin explicar lo que significa sindéresis. Y en cuanto a los niños, en vez de inundarlos de libros de colorines, acaso sería mejor esperar a que por azar se acerquen a un libro normal y decirle: “nene, eso no se toca, que es para mayores”.
peligros, si les ponemos dos rombos, incluso si los prohibiéramos, y por eso aplaudo el nombre de esa librería de Úbeda tan tentador: Libros prohibidos. Podríamos incluir en la portada del libro, como en la cajetilla de tabaco, un “No leer,
peligro”, o un “La exposición prolongada a la lectura puede causar sindéresis”, sin explicar lo que significa sindéresis. Y en cuanto a los niños, en vez de inundarlos de libros de colorines, acaso sería mejor esperar a que por azar se acerquen a un libro normal y decirle: “nene, eso no se toca, que es para mayores”.
Hay demasiada retórica alrededor de algo tan
natural como la lectura. Los de mi generación crecimos en la convicción de que
toda persona ha de procurarse una ideología bien fijada con clavos y
convicciones, y un bagaje de lecturas cuanto mayor, mejor. Puede que esos
empeños no nos hayan hecho daño, pero lo que sí hace daño es fingir que creemos y fingir que leemos,
porque eso convierte en hojalata todo lo que tocamos. Cuidado. Guárdense de
quien presume de tener las ideas claras, y guárdense de quien presume de leer
mucho. Puede ser que sólo se trate de proselitismo o de petulancia.
natural como la lectura. Los de mi generación crecimos en la convicción de que
toda persona ha de procurarse una ideología bien fijada con clavos y
convicciones, y un bagaje de lecturas cuanto mayor, mejor. Puede que esos
empeños no nos hayan hecho daño, pero lo que sí hace daño es fingir que creemos y fingir que leemos,
porque eso convierte en hojalata todo lo que tocamos. Cuidado. Guárdense de
quien presume de tener las ideas claras, y guárdense de quien presume de leer
mucho. Puede ser que sólo se trate de proselitismo o de petulancia.
*** ***
***
***
Yo mismo he de confesar que leo poco. Que leo menos
de lo que aparento. Cada año compruebo que he leído menos de lo que me había
propuesto al empezarlo. En mi edad adulta salgo a menos libros por año que en
la juventud. A veces he llegado a hablar de libros que no he leído, o de los
que sólo recorrí un pequeño tramo. Confieso que no he leído todavía La Regenta, ni El ruido y la furia, ni cinco de los siete volúmenes de En busca del tiempo perdido, ni tres de
los cuatro del Cuarteto de Alejandría.
No he leído el Ulises, ni Rojo y
negro, tampoco Macbeth, ni
siquiera El proceso, ni Volverás a Región; y aquellas
monumentales novelas de la juventud que todos en teoría conocemos, como La isla del tesoro, Robinson Crusoe o las de Julio Verne, las recuerdo más bien por el
cine o quizás por libros infantiles con ilustraciones. Y por no hablar de ensayo, de poesía y de
teatro. A veces me entra ansiedad por saber que voy a morirme sin haber leído
tantos libros que están esperando desde hace tanto tiempo, no ya en la
Biblioteca de Babel, sino en la mía, que es modesta. Pero hay que
desembarazarse de esa pegajosa sensación: es tanto lo que no podremos leer, que
no importa el libro que no leamos, sólo importa el libro que estamos leyendo. ¿Qué
libro estamos leyendo?
de lo que aparento. Cada año compruebo que he leído menos de lo que me había
propuesto al empezarlo. En mi edad adulta salgo a menos libros por año que en
la juventud. A veces he llegado a hablar de libros que no he leído, o de los
que sólo recorrí un pequeño tramo. Confieso que no he leído todavía La Regenta, ni El ruido y la furia, ni cinco de los siete volúmenes de En busca del tiempo perdido, ni tres de
los cuatro del Cuarteto de Alejandría.
No he leído el Ulises, ni Rojo y
negro, tampoco Macbeth, ni
siquiera El proceso, ni Volverás a Región; y aquellas
monumentales novelas de la juventud que todos en teoría conocemos, como La isla del tesoro, Robinson Crusoe o las de Julio Verne, las recuerdo más bien por el
cine o quizás por libros infantiles con ilustraciones. Y por no hablar de ensayo, de poesía y de
teatro. A veces me entra ansiedad por saber que voy a morirme sin haber leído
tantos libros que están esperando desde hace tanto tiempo, no ya en la
Biblioteca de Babel, sino en la mía, que es modesta. Pero hay que
desembarazarse de esa pegajosa sensación: es tanto lo que no podremos leer, que
no importa el libro que no leamos, sólo importa el libro que estamos leyendo. ¿Qué
libro estamos leyendo?
Mucho de lo que antes daban los libros lo dan ahora
otros medios. Viajamos en avión, leemos twits, titulares de periódico de varios
países, la Wikipedia, vamos al cine, quizás vemos series de televisión extraordinarias
con argumentos infinitos y cierta complejidad de algunos personajes bien
logrados. No pasa nada: los libros son insustituibles, pero leer no puede ser
una obligación. No debemos atribuir una superioridad a la lectura. O mejor
dicho: aunque uno piense que es una obligación, aunque uno incluso pueda estar
tentado a decir que es un compromiso
moral, aunque uno esté seguro de que una sociedad que no lee es más
crédula, menos resistente a la moda, a los nuevos dogmas no definidos por un
concilio de sabios sino por estrategas del mercado, o a los tópicos que convienen
al poder, no merece la pena decirlo. No sirve para nada.
otros medios. Viajamos en avión, leemos twits, titulares de periódico de varios
países, la Wikipedia, vamos al cine, quizás vemos series de televisión extraordinarias
con argumentos infinitos y cierta complejidad de algunos personajes bien
logrados. No pasa nada: los libros son insustituibles, pero leer no puede ser
una obligación. No debemos atribuir una superioridad a la lectura. O mejor
dicho: aunque uno piense que es una obligación, aunque uno incluso pueda estar
tentado a decir que es un compromiso
moral, aunque uno esté seguro de que una sociedad que no lee es más
crédula, menos resistente a la moda, a los nuevos dogmas no definidos por un
concilio de sabios sino por estrategas del mercado, o a los tópicos que convienen
al poder, no merece la pena decirlo. No sirve para nada.
*** ***
***
***

Hubo un tiempo en que nadie leía y en que los
libros antiguos estuvieron a punto de morir para siempre. Lo describe de manera
inmejorable Stephen Greenblatt en su maravilloso ensayo titulado "El
giro" (Editorial Crítica, 2014), en el que defiende que un texto de
Lucrecio, “De rerum naturae”, fue el
verdadero desencadenante del Renacimiento y, con él, de un punto de no retorno
en la evolución del pensamiento humano. Explica Greenblatt que durante siglos
los monasterios fueron prácticamente las únicas instituciones que se habían
preocupado por los libros. Derrumbado el imperio romano, cerradas las puertas
de escuelas, bibliotecas y academias, sólo en los monasterios se seguía leyendo,
y eso fue lo que permitió la conservación del patrimonio literario de los
clásicos y su puesta a disposición para el "giro" decisivo del
Renacimiento. "Se le obligará a leer",
era la Regla nº 139 de los monasterios fundados por el santo copto Pacomio. Y
en la orden benedictina se establecía para cada día un periodo dedicado a la
lectura. Una lectura obligatoria y vigilada:
libros antiguos estuvieron a punto de morir para siempre. Lo describe de manera
inmejorable Stephen Greenblatt en su maravilloso ensayo titulado "El
giro" (Editorial Crítica, 2014), en el que defiende que un texto de
Lucrecio, “De rerum naturae”, fue el
verdadero desencadenante del Renacimiento y, con él, de un punto de no retorno
en la evolución del pensamiento humano. Explica Greenblatt que durante siglos
los monasterios fueron prácticamente las únicas instituciones que se habían
preocupado por los libros. Derrumbado el imperio romano, cerradas las puertas
de escuelas, bibliotecas y academias, sólo en los monasterios se seguía leyendo,
y eso fue lo que permitió la conservación del patrimonio literario de los
clásicos y su puesta a disposición para el "giro" decisivo del
Renacimiento. "Se le obligará a leer",
era la Regla nº 139 de los monasterios fundados por el santo copto Pacomio. Y
en la orden benedictina se establecía para cada día un periodo dedicado a la
lectura. Una lectura obligatoria y vigilada:
"Es
necesario –decía la Regla monástica- designar
a uno o dos ancianos que recorran el monasterio durante las horas en que los hermanos
están en la lectura [¡qué expresión más bonita: “estar en la lectura”!]. Su misión es observar si algún hermano,
llevado de la acedia [acediosus], en vez de entregarse a la lectura, se da al
ocio y a la charlatanería, con lo cual no solo se perjudica a sí mismo, sino
que distrae a los demás".
necesario –decía la Regla monástica- designar
a uno o dos ancianos que recorran el monasterio durante las horas en que los hermanos
están en la lectura [¡qué expresión más bonita: “estar en la lectura”!]. Su misión es observar si algún hermano,
llevado de la acedia [acediosus], en vez de entregarse a la lectura, se da al
ocio y a la charlatanería, con lo cual no solo se perjudica a sí mismo, sino
que distrae a los demás".
Juan Casiano describía así al monje afectado por la
acedia:
acedia:
"Mira
con ansiedad a su alrededor, aquí y allá, y suspira quejándose de que ningún
hermano viene a verlo; entra y sale a menudo de su celda, y levanta la vista
muchas veces al sol, como si tardara demasiado en ponerse, y de ese modo una
especie de confusión absurda de la mente se apodera de él como una tiniebla
repugnante".
con ansiedad a su alrededor, aquí y allá, y suspira quejándose de que ningún
hermano viene a verlo; entra y sale a menudo de su celda, y levanta la vista
muchas veces al sol, como si tardara demasiado en ponerse, y de ese modo una
especie de confusión absurda de la mente se apodera de él como una tiniebla
repugnante".
Hoy día, el "acedioso" (el término no
debe existir), más que salir y entrar en la celda y levantar la vista al sol,
suele mirar a la pantalla de la televisión o del ordenador. Es posible que la
consecuencia sea la misma: una confusión absurda de la mente, una “tiniebla
repugnante”. O quizás no: habíamos quedado en que no íbamos a regañar a
nadie... Quién sabe cómo cada cual espanta sus tinieblas.
debe existir), más que salir y entrar en la celda y levantar la vista al sol,
suele mirar a la pantalla de la televisión o del ordenador. Es posible que la
consecuencia sea la misma: una confusión absurda de la mente, una “tiniebla
repugnante”. O quizás no: habíamos quedado en que no íbamos a regañar a
nadie... Quién sabe cómo cada cual espanta sus tinieblas.

Pero ahondemos en esta idea. Los monjes de los
monasterios nos enseñaron que leer es recibir, pero que también es guardar y transmitir: una idea, una
historia, un gran sentimiento que un día fueron escritos, se multiplican tantas
veces como son leídos, y así, si merece la pena, el libro puede perdurar y
transmitirse a otros, para no se sabe qué nuevos "giros". Cuando leemos (sobre todo cuando leemos con
criterio y afición, y no para decir que hemos leído) no sólo disfrutamos:
también contribuimos a crear espacios protegidos, libres de la
"peste" de la acedia. Por eso, lo mejor que podemos hacer por el
reino de la lectura es pura y simplemente leer, leer porque sí, leer hasta bien
entrada la noche. Leer, y no decir que hay que leer: si nuestros monjes
medievales se hubiesen dedicado a hacer cruzadas a favor de la lectura,
probablemente los clásicos se habrían perdido para siempre. Ellos no, ellos se
dedicaron a leer y a copiar, a guardar la memoria de la humanidad durante
siglos sin saber quizás por qué ni para qué lo hacían, sin sospechar que sin
ese absurdo trabajo de copistas hoy seríamos peores, porque habríamos perdido
parte sustancial de nuestra memoria como especie.
monasterios nos enseñaron que leer es recibir, pero que también es guardar y transmitir: una idea, una
historia, un gran sentimiento que un día fueron escritos, se multiplican tantas
veces como son leídos, y así, si merece la pena, el libro puede perdurar y
transmitirse a otros, para no se sabe qué nuevos "giros". Cuando leemos (sobre todo cuando leemos con
criterio y afición, y no para decir que hemos leído) no sólo disfrutamos:
también contribuimos a crear espacios protegidos, libres de la
"peste" de la acedia. Por eso, lo mejor que podemos hacer por el
reino de la lectura es pura y simplemente leer, leer porque sí, leer hasta bien
entrada la noche. Leer, y no decir que hay que leer: si nuestros monjes
medievales se hubiesen dedicado a hacer cruzadas a favor de la lectura,
probablemente los clásicos se habrían perdido para siempre. Ellos no, ellos se
dedicaron a leer y a copiar, a guardar la memoria de la humanidad durante
siglos sin saber quizás por qué ni para qué lo hacían, sin sospechar que sin
ese absurdo trabajo de copistas hoy seríamos peores, porque habríamos perdido
parte sustancial de nuestra memoria como especie.
*** ***
***
***

Pero hoy el problema no es la escasez de copias,
sino más bien su abundancia. Su abundancia desordenada. Tanto se escribe, tanto
se publica, y tan artificiosos e interesados son los cauces que determinan que
nos sintamos tentados a leer esto o aquello. Detesto ese correo electrónico que
he recibido ya varias veces con un enlace de un solo clic que me da acceso a
mil obras de literatura. No lo quiero. Tampoco me gusta que en un pendrive
quepa toda una biblioteca y que te la puedas llevar contigo si vas a Madrid un
fin de semana. Me parece una inundación injusta, un abuso de las gigas frente a
las páginas, una falta de respeto, igual que hace años me pareció inadmisible
aquella edición de kiosco de “Cien años de soledad” por cien pesetas: ¡a peseta
el año!. No quiero “tenerlo todo” en un pendrive: prefiero el libro buscado y
elegido, el libro regalado, cuatro libros meditadamente incluidos en el
equipaje del verano, aunque luego un regalo o un escaparate de librería te haga
volver con seis en la maleta bien apretada, de los que sólo has leído dos.
Prefiero una tarde cualquiera, en una librería cualquiera, perdido en medio de
tanto libro de entre los que hay que elegir uno y sólo uno. Mirar por acá y por
allá, imaginar destinos improbables e inciertos a los que puede llevarte cada
uno de los libros que hay en los montones o en las estanterías, colocados ahí
después de un largo viaje de ida, como trenes a punto de salir hacia no se sabe
dónde. Puede producir vértigo si uno se dedica a mirar títulos, a leer contraportadas
con la sinopsis, a abrirlos para ver cómo arrancan o para tropezarse con un
diálogo entre desconocidos a quienes sorprendes de pronto en medio de su drama
del que no sabes nada. Yo no soy un lector compulsivo, y mis lecturas no son
azarosas: no cojo el primer tren que pasa. Cada vez que termino de leer un
libro dedico un tiempo a pensar el siguiente, decidirme por un clásico o por la
última novela de un autor apreciado, por uno de los pendientes o un recién
llegado. Es un buen momento, ese de elegir el libro que va a acompañarte un
tiempo, el de dejarse llevar por esa impetuosa invitación a la lectura que
provoca una visita a la librería o a la estantería de tu casa. Libros que
vienen de lejos, que fueron brotando de tardes y noches de laboriosa escritura,
que un día supieron franquear la puerta de una editorial, que se sometieron
disciplinadamente al rigor de la imprenta y la corrección de pruebas, que se
encuadernaron y se envolvieron en una portada más o menos afortunada, que se
embalaron en cajas con destino a mil puntos de venta en tu busca, y que te
están esperando. Y tú, al otro lado de la estación, con tu universo de lecturas
a cuestas, con tus manías y caprichos de lector, con tus autores preferidos y
tu estado de ánimo, con los consejos de amigo y tu mapa de exploración, en ese
momento te sientes como en un andén por el que pasan trenes con destino a
universos paralelos, convergentes y divergentes de entre los que tienes que
elegir uno sabiendo que no da igual qué tren cojas, y que te la juegas cada vez
que eliges. Eliges, por fin, un libro que te llevará a un itinerario para el
que no cuentas con brújula, pero que ha sido recorrido por una muchedumbre de
hombres y mujeres que te han precedido en el camino de la lectura, de la que
pasas a formar parte. Sentir el pánico arrepentido de Raskholnikov, recordar
con la minuciosidad de Funes el memorioso, dialogar con el doctor Rieux y el
jesuita Paneloux sobre el sinsentido de la muerte del niño, pasear por el
callejón del Gato, saludar al hombre que fue Jueves, embarcar una vez más con
Santy Andía, notar cómo hierve la sangre de Pascual Duarte, perderte con Don
José entre todos los nombres de la
Conservaduría del Registro en busca de la ficha de una mujer desconocida,
comprobar cómo Úrsula Iguarán se va empequeñeciendo, enamorarte de la tía Julia
o saber, como Horacio Oliveira, que el bebé Rocamadour está muerto y que su
madre todavía no se ha dado cuenta: transitar por esos pasajes que ya son
patrimonio de la humanidad es adentrarse en territorios cálidos, hermanarte con
tantos otros que ya estuvieron allí y se estremecieron, y con los que vendrán
después de ti. Por eso leer, aunque sea en un rincón de tu casa o en la terraza
más alta de un hotel solitario es un acto comunitario, un encuentro con otros,
sobre todo si uno tiene la costumbre de leer ahondando, sin voracidad, sin
prisa por conocer el final de la historia, saboreando cada meandro,
deteniéndote un momento para contemplar y no sólo ver, hasta sentir a veces el
impulso de quien una tarde o una noche escribió esas palabras tan recorridas
por generaciones y generaciones. Sí, me gustan los clásicos: Hamlet, Madame
Bovary, Crimen y Castigo, 1984 o La montaña mágica, porque adentrarme en ellos
es como acudir a una cita donde hay tanta gente esperándome.
sino más bien su abundancia. Su abundancia desordenada. Tanto se escribe, tanto
se publica, y tan artificiosos e interesados son los cauces que determinan que
nos sintamos tentados a leer esto o aquello. Detesto ese correo electrónico que
he recibido ya varias veces con un enlace de un solo clic que me da acceso a
mil obras de literatura. No lo quiero. Tampoco me gusta que en un pendrive
quepa toda una biblioteca y que te la puedas llevar contigo si vas a Madrid un
fin de semana. Me parece una inundación injusta, un abuso de las gigas frente a
las páginas, una falta de respeto, igual que hace años me pareció inadmisible
aquella edición de kiosco de “Cien años de soledad” por cien pesetas: ¡a peseta
el año!. No quiero “tenerlo todo” en un pendrive: prefiero el libro buscado y
elegido, el libro regalado, cuatro libros meditadamente incluidos en el
equipaje del verano, aunque luego un regalo o un escaparate de librería te haga
volver con seis en la maleta bien apretada, de los que sólo has leído dos.
Prefiero una tarde cualquiera, en una librería cualquiera, perdido en medio de
tanto libro de entre los que hay que elegir uno y sólo uno. Mirar por acá y por
allá, imaginar destinos improbables e inciertos a los que puede llevarte cada
uno de los libros que hay en los montones o en las estanterías, colocados ahí
después de un largo viaje de ida, como trenes a punto de salir hacia no se sabe
dónde. Puede producir vértigo si uno se dedica a mirar títulos, a leer contraportadas
con la sinopsis, a abrirlos para ver cómo arrancan o para tropezarse con un
diálogo entre desconocidos a quienes sorprendes de pronto en medio de su drama
del que no sabes nada. Yo no soy un lector compulsivo, y mis lecturas no son
azarosas: no cojo el primer tren que pasa. Cada vez que termino de leer un
libro dedico un tiempo a pensar el siguiente, decidirme por un clásico o por la
última novela de un autor apreciado, por uno de los pendientes o un recién
llegado. Es un buen momento, ese de elegir el libro que va a acompañarte un
tiempo, el de dejarse llevar por esa impetuosa invitación a la lectura que
provoca una visita a la librería o a la estantería de tu casa. Libros que
vienen de lejos, que fueron brotando de tardes y noches de laboriosa escritura,
que un día supieron franquear la puerta de una editorial, que se sometieron
disciplinadamente al rigor de la imprenta y la corrección de pruebas, que se
encuadernaron y se envolvieron en una portada más o menos afortunada, que se
embalaron en cajas con destino a mil puntos de venta en tu busca, y que te
están esperando. Y tú, al otro lado de la estación, con tu universo de lecturas
a cuestas, con tus manías y caprichos de lector, con tus autores preferidos y
tu estado de ánimo, con los consejos de amigo y tu mapa de exploración, en ese
momento te sientes como en un andén por el que pasan trenes con destino a
universos paralelos, convergentes y divergentes de entre los que tienes que
elegir uno sabiendo que no da igual qué tren cojas, y que te la juegas cada vez
que eliges. Eliges, por fin, un libro que te llevará a un itinerario para el
que no cuentas con brújula, pero que ha sido recorrido por una muchedumbre de
hombres y mujeres que te han precedido en el camino de la lectura, de la que
pasas a formar parte. Sentir el pánico arrepentido de Raskholnikov, recordar
con la minuciosidad de Funes el memorioso, dialogar con el doctor Rieux y el
jesuita Paneloux sobre el sinsentido de la muerte del niño, pasear por el
callejón del Gato, saludar al hombre que fue Jueves, embarcar una vez más con
Santy Andía, notar cómo hierve la sangre de Pascual Duarte, perderte con Don
José entre todos los nombres de la
Conservaduría del Registro en busca de la ficha de una mujer desconocida,
comprobar cómo Úrsula Iguarán se va empequeñeciendo, enamorarte de la tía Julia
o saber, como Horacio Oliveira, que el bebé Rocamadour está muerto y que su
madre todavía no se ha dado cuenta: transitar por esos pasajes que ya son
patrimonio de la humanidad es adentrarse en territorios cálidos, hermanarte con
tantos otros que ya estuvieron allí y se estremecieron, y con los que vendrán
después de ti. Por eso leer, aunque sea en un rincón de tu casa o en la terraza
más alta de un hotel solitario es un acto comunitario, un encuentro con otros,
sobre todo si uno tiene la costumbre de leer ahondando, sin voracidad, sin
prisa por conocer el final de la historia, saboreando cada meandro,
deteniéndote un momento para contemplar y no sólo ver, hasta sentir a veces el
impulso de quien una tarde o una noche escribió esas palabras tan recorridas
por generaciones y generaciones. Sí, me gustan los clásicos: Hamlet, Madame
Bovary, Crimen y Castigo, 1984 o La montaña mágica, porque adentrarme en ellos
es como acudir a una cita donde hay tanta gente esperándome.
Pero además ese itinerario por el que vas a
transitar te transitará a ti mismo, si el libro es bueno, o si llega en el
momento oportuno. Entonces te envolverá como en un bucle, te infectará, entrará
dentro de ti y el libro formará también parte de la muchedumbre de lecturas que
ya llevas dentro. Y así se van juntando unas muchedumbres y otras en una red
prodigiosa que va dándole consistencia a la vida. El mundo está hecho para llegar a un libro, dijo Mallarmé, pero
para darse cuenta es preciso leer cada libro como si fuera el único. Luego, al acabarlo, cuando ya te lo
haya dicho todo, no querrás devolverlo en un tiempo a la estantería: preferirás
dejarlo encima de la mesa, por medio, querrás abrirlo otra vez, recordar alguna
escena, leer al azar párrafos sueltos como cuando abres el álbum de las fotos
del último verano. Es un tópico, pero no sé decirlo de otra manera: cada vez
que alguien lee un libro, el libro continúa, se mezcla con otros libros,
provoca nuevos libros y los ejércitos del olvido pierden una batalla más. El
mundo, otra vez, habrá llegado a un libro.
transitar te transitará a ti mismo, si el libro es bueno, o si llega en el
momento oportuno. Entonces te envolverá como en un bucle, te infectará, entrará
dentro de ti y el libro formará también parte de la muchedumbre de lecturas que
ya llevas dentro. Y así se van juntando unas muchedumbres y otras en una red
prodigiosa que va dándole consistencia a la vida. El mundo está hecho para llegar a un libro, dijo Mallarmé, pero
para darse cuenta es preciso leer cada libro como si fuera el único. Luego, al acabarlo, cuando ya te lo
haya dicho todo, no querrás devolverlo en un tiempo a la estantería: preferirás
dejarlo encima de la mesa, por medio, querrás abrirlo otra vez, recordar alguna
escena, leer al azar párrafos sueltos como cuando abres el álbum de las fotos
del último verano. Es un tópico, pero no sé decirlo de otra manera: cada vez
que alguien lee un libro, el libro continúa, se mezcla con otros libros,
provoca nuevos libros y los ejércitos del olvido pierden una batalla más. El
mundo, otra vez, habrá llegado a un libro.
*** ***
***
***

Recuerdo la primera vez que elegí un libro. Fue el
día de San Juan de 1975. Habíamos ido a Granada a ver a mis hermanos, que
estudiaban ya en la Universidad, y en un momento de la tarde, después de comer
en el buffet libre de Galerías Preciados, mi madre se fue con mis hermanos a
proveerlos de ropa, y yo me quedé con mi padre. Fuimos a una librería. Mi padre
me dijo que me regalaba el libro que yo eligiera y me aconsejó que mirase y
buscase sin dejarme llevar por “los más enseñados”. Como por entonces una de
mis ilusiones era estudiar periodismo, me dejé escoger por Redactor Lynge, de Knut Hamsun, quizás porque en la portada
aparecía un hombre interesante con visera, camisa desabrochada y corbata,
pensando delante de una máquina de escribir y una taza de café. Me pareció que
ese hombre bien podría ser yo a los cuarenta años. Ese fue el primer libro que
yo elegí, y aunque no me sirvió para decidirme por Periodismo, quizás sí para
darme cuenta de la lectura no era seguir un guión marcado por otros, y que un
chaval de 16 años ya era libre de elegir su propio itinerario. Sobre todo, me
gustó eso de elegir un libro en una librería. Mi padre compró uno de la
colección Austral, y nos fuimos, con
nuestros libros, a tomar un café o un refresco a la Plaza de Bib Rambla, donde
había carocas y un teatro de guiñol, porque era Corpus. Recuerdo ese momento
como una especie de bautismo.
día de San Juan de 1975. Habíamos ido a Granada a ver a mis hermanos, que
estudiaban ya en la Universidad, y en un momento de la tarde, después de comer
en el buffet libre de Galerías Preciados, mi madre se fue con mis hermanos a
proveerlos de ropa, y yo me quedé con mi padre. Fuimos a una librería. Mi padre
me dijo que me regalaba el libro que yo eligiera y me aconsejó que mirase y
buscase sin dejarme llevar por “los más enseñados”. Como por entonces una de
mis ilusiones era estudiar periodismo, me dejé escoger por Redactor Lynge, de Knut Hamsun, quizás porque en la portada
aparecía un hombre interesante con visera, camisa desabrochada y corbata,
pensando delante de una máquina de escribir y una taza de café. Me pareció que
ese hombre bien podría ser yo a los cuarenta años. Ese fue el primer libro que
yo elegí, y aunque no me sirvió para decidirme por Periodismo, quizás sí para
darme cuenta de la lectura no era seguir un guión marcado por otros, y que un
chaval de 16 años ya era libre de elegir su propio itinerario. Sobre todo, me
gustó eso de elegir un libro en una librería. Mi padre compró uno de la
colección Austral, y nos fuimos, con
nuestros libros, a tomar un café o un refresco a la Plaza de Bib Rambla, donde
había carocas y un teatro de guiñol, porque era Corpus. Recuerdo ese momento
como una especie de bautismo.
Otras veces el libro te llega envuelto en papel de
regalo: alguien ha pensado que ese libro va a gustarte. Hay que hacer caso a
esos regalos. Si no es el libro perfecto no pasa nada: al menos es seguro que
su lectura tiene sentido, porque es corresponder a un regalo. También recuerdo
que el último regalo que me hizo mi padre, el día de Reyes de 1978, fue un
libro: “El jardín de los cerezos”,
por supuesto de la colección Austral. Su dedicatoria la tengo aquí delante: “Miguel: para que en 1978 tus lecturas sean
escogidas y puedan jardinearte y enderezarte”. 6 de enero 1978. Tu padre”.
regalo: alguien ha pensado que ese libro va a gustarte. Hay que hacer caso a
esos regalos. Si no es el libro perfecto no pasa nada: al menos es seguro que
su lectura tiene sentido, porque es corresponder a un regalo. También recuerdo
que el último regalo que me hizo mi padre, el día de Reyes de 1978, fue un
libro: “El jardín de los cerezos”,
por supuesto de la colección Austral. Su dedicatoria la tengo aquí delante: “Miguel: para que en 1978 tus lecturas sean
escogidas y puedan jardinearte y enderezarte”. 6 de enero 1978. Tu padre”.

Ya ven, no sé hablar en público en Úbeda sin
mencionar a mi padre. Creo que es justo. Y si se trata de libros, necesario.
Difícilmente puede encontrarse a una persona más atenta a los libros. En algún
momento de todas las tardes salía de su despacho y venía al cuarto de estar con
un montón de cuatro o cinco libros y un cuaderno de notas. Leía para aprender,
para cuidar la arquitectura de su pensamiento, para inspirarse, o simplemente
para disfrutar, sin que le molestase que los demás viéramos en la televisión el
baloncesto o Un millón para el mejor.
Él fue un “libre-lector”, más que un librepensador: salía de caza a diario en
busca de buenas piezas de ensayo o literatura, y bien que las encontraba. Su
biblioteca, si exceptuamos la colección de RTV que todos vimos en nuestras
casas, se fue formando ejemplar a ejemplar, comprados uno a uno en tiendas de
libros viejos de la calle Moyano de Madrid y librerías de toda España. Aún la conservamos más o
menos intacta, porque mientras siga igual su biblioteca, algo suyo permanece
bien armado y resistente: ya que su biblioteca interior se deshizo hace tiempo,
que al menos subsista su colección de libros, un rastro fiel de su existencia.
Él escribió que “los libros, los buenos
libros, no aquietan, sino que inquietan”, y que “el libro, como el árbol, es algo que se planta, que extiende sus raíces
por dentro del lector. Luego, insensiblemente, los libros nos renuevan, nos
hacen los cambios que necesitamos. Y también,
entrecruzando sus influencias, nos arman de criterios y de bases firmes
de opinión”. Los libros leídos van añadiendo trazos a un dibujo que, como
en el poema de Borges (“La suma”, en Los conjurados), finalmente
conforman un rostro:
mencionar a mi padre. Creo que es justo. Y si se trata de libros, necesario.
Difícilmente puede encontrarse a una persona más atenta a los libros. En algún
momento de todas las tardes salía de su despacho y venía al cuarto de estar con
un montón de cuatro o cinco libros y un cuaderno de notas. Leía para aprender,
para cuidar la arquitectura de su pensamiento, para inspirarse, o simplemente
para disfrutar, sin que le molestase que los demás viéramos en la televisión el
baloncesto o Un millón para el mejor.
Él fue un “libre-lector”, más que un librepensador: salía de caza a diario en
busca de buenas piezas de ensayo o literatura, y bien que las encontraba. Su
biblioteca, si exceptuamos la colección de RTV que todos vimos en nuestras
casas, se fue formando ejemplar a ejemplar, comprados uno a uno en tiendas de
libros viejos de la calle Moyano de Madrid y librerías de toda España. Aún la conservamos más o
menos intacta, porque mientras siga igual su biblioteca, algo suyo permanece
bien armado y resistente: ya que su biblioteca interior se deshizo hace tiempo,
que al menos subsista su colección de libros, un rastro fiel de su existencia.
Él escribió que “los libros, los buenos
libros, no aquietan, sino que inquietan”, y que “el libro, como el árbol, es algo que se planta, que extiende sus raíces
por dentro del lector. Luego, insensiblemente, los libros nos renuevan, nos
hacen los cambios que necesitamos. Y también,
entrecruzando sus influencias, nos arman de criterios y de bases firmes
de opinión”. Los libros leídos van añadiendo trazos a un dibujo que, como
en el poema de Borges (“La suma”, en Los conjurados), finalmente
conforman un rostro:
Ante la
cal de una pared que nada
cal de una pared que nada
nos veda
imaginar como infinita
imaginar como infinita
un
hombre se ha sentado y premedita
hombre se ha sentado y premedita
trazar
con rigurosa pincelada
con rigurosa pincelada
en la
blanca pared el mundo entero:
blanca pared el mundo entero:
puertas,
balanzas, tártaros, jacintos,
balanzas, tártaros, jacintos,
ángeles,
bibliotecas, laberintos,
bibliotecas, laberintos,
anclas,
Uxmal, el infinito, el cero.
Uxmal, el infinito, el cero.
Puebla
de formas la pared. La suerte,
de formas la pared. La suerte,
que de curiosos
dones no es avara,
dones no es avara,
le
permite dar fin a su porfía.
permite dar fin a su porfía.
En el
preciso instante de la muerte
preciso instante de la muerte
descubre
que esa vasta algarabía
que esa vasta algarabía
de
líneas es la imagen de su cara
líneas es la imagen de su cara
*** ***
***
***
Soy un tipo normal que lleva una vida normal de
pequeño burgués de provincias; transito calles con coches por lo general sucios
y de chapa abollada, soporto chin-chin-punes en vez de a Mozart en las cadenas
de radio que reclaman mis hijas cuando viajamos; algunos viernes me veo con un
carro de Mercadona cargado hasta los topes. Me intereso por las clasificaciones
de la liga de fútbol o los fichajes del Deportivo de La Coruña, como palomitas
y nunca he ido a la Ópera ni me he puesto un pañuelo de seda en el cuello o en
el bolsillo de la chaqueta... Pero me conforta encontrarme a veces con una
belleza pulida y cuidada, exigente, y reconocerla, como si fuera una vieja
amiga; no me he rendido del todo en materia de felicidad, y conservo restos de
un instinto perseguidor de la gran belleza moral, esa de la que no se habla,
porque sólo puede atisbarse. Me gusta, necesito de vez en cuando ponerme de
puntillas, subir a los áticos o a los miradores y escapar de los estribillos de
la banda sonora de mi rutina, y sentirme destinatario de la grandeza de una
catedral, del aire inquietante de un cuadro de Hopper, de un Canon cantado en
latín, de una escultura de Rodin, de un artículo del Código Napoleón, de un
pasaje del evangelio de San Juan, de una cantata de Bach, o de un buen libro,
de tantas maravillas que el hombre ha sido capaz de destilar con los materiales
simples de la naturaleza: la piedra, el barro, los tintes, el viento; la risa,
el deseo, la nostalgia, la perplejidad. Soy un humano y todo eso me pertenece,
tengo derecho a arrimarme a esos trazos de la Gran Belleza que nuestra especie
es capaz de modelar y reconocer. Está ahí, esperándonos: en una iglesia, en un
disco, en un museo, en una ciudad, en un libro. Nuestra vida de personas
normales, llena de lunes y miércoles con agendas y semáforos, también se
salpica con domingos libres y noches abiertas de verano. ¿Quién no tiene en su
vida un cajón en el que guardar esos momentos que, como fotografías
desordenadas, componen el prodigio de un retrato de absoluta dignidad?
pequeño burgués de provincias; transito calles con coches por lo general sucios
y de chapa abollada, soporto chin-chin-punes en vez de a Mozart en las cadenas
de radio que reclaman mis hijas cuando viajamos; algunos viernes me veo con un
carro de Mercadona cargado hasta los topes. Me intereso por las clasificaciones
de la liga de fútbol o los fichajes del Deportivo de La Coruña, como palomitas
y nunca he ido a la Ópera ni me he puesto un pañuelo de seda en el cuello o en
el bolsillo de la chaqueta... Pero me conforta encontrarme a veces con una
belleza pulida y cuidada, exigente, y reconocerla, como si fuera una vieja
amiga; no me he rendido del todo en materia de felicidad, y conservo restos de
un instinto perseguidor de la gran belleza moral, esa de la que no se habla,
porque sólo puede atisbarse. Me gusta, necesito de vez en cuando ponerme de
puntillas, subir a los áticos o a los miradores y escapar de los estribillos de
la banda sonora de mi rutina, y sentirme destinatario de la grandeza de una
catedral, del aire inquietante de un cuadro de Hopper, de un Canon cantado en
latín, de una escultura de Rodin, de un artículo del Código Napoleón, de un
pasaje del evangelio de San Juan, de una cantata de Bach, o de un buen libro,
de tantas maravillas que el hombre ha sido capaz de destilar con los materiales
simples de la naturaleza: la piedra, el barro, los tintes, el viento; la risa,
el deseo, la nostalgia, la perplejidad. Soy un humano y todo eso me pertenece,
tengo derecho a arrimarme a esos trazos de la Gran Belleza que nuestra especie
es capaz de modelar y reconocer. Está ahí, esperándonos: en una iglesia, en un
disco, en un museo, en una ciudad, en un libro. Nuestra vida de personas
normales, llena de lunes y miércoles con agendas y semáforos, también se
salpica con domingos libres y noches abiertas de verano. ¿Quién no tiene en su
vida un cajón en el que guardar esos momentos que, como fotografías
desordenadas, componen el prodigio de un retrato de absoluta dignidad?
Es probable que muchos de ustedes recuerden la
última escena de Cinema Paradiso,
aquella en la que Totó, que ha ido al funeral de Alfredo, el proyeccionista de
la sala de cine de aquel pueblo donde vivió su infancia, recibe de manos de su
madre una caja que Alfredo le había encomendado para dársela a él después de
que hubiera muerto. En la caja había una cinta compuesta con los descartes de
besos y caricias que el censor obligaba a eliminar en cada película para evitar
el escándalo. A su manera, Alfredo hizo algo parecido a lo que hicieron los
monjes medievales: rescatar y conservar trozos de belleza, y buscar un
destinatario para que siguiera la cadena.
última escena de Cinema Paradiso,
aquella en la que Totó, que ha ido al funeral de Alfredo, el proyeccionista de
la sala de cine de aquel pueblo donde vivió su infancia, recibe de manos de su
madre una caja que Alfredo le había encomendado para dársela a él después de
que hubiera muerto. En la caja había una cinta compuesta con los descartes de
besos y caricias que el censor obligaba a eliminar en cada película para evitar
el escándalo. A su manera, Alfredo hizo algo parecido a lo que hicieron los
monjes medievales: rescatar y conservar trozos de belleza, y buscar un
destinatario para que siguiera la cadena.

Yo también quiero hacerles esta tarde un regalo de
retales que guardo en el cajón noble de mi vida. Estos días, agobiado por no
saber qué decir en este acto de hoy, he rebuscado en mi biblioteca, he llenado
mi mesa de libros definitivos, de libros que han hecho cuerpo con mi vida, y he
rastreado para encontrar pasajes que recuerdo como enormes puñaladas
literarias, como sublimes muestras de altísima literatura. Párrafos que me
marcaron, que subrayé porque me habría gustado haberlos podido escribir yo, que
copié en diarios para que nunca se me olvidaran. Algunos de ellos son de sobra
conocidos, otros no tanto, aunque estén extraídos de obras que no les costará
identificar. La muestra es algo azarosa, podría haber escogido otros muchos, pero
todo lo que voy a leerles tiene en común que en su momento me pareció insuperable, que me desbordó, que me
maravilló. Tómenlo como lo que es: un regalo, y un homenaje a la literatura y a
los libros. Muestras de gran belleza que parecen conjurarse para demostrarnos
que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios.
retales que guardo en el cajón noble de mi vida. Estos días, agobiado por no
saber qué decir en este acto de hoy, he rebuscado en mi biblioteca, he llenado
mi mesa de libros definitivos, de libros que han hecho cuerpo con mi vida, y he
rastreado para encontrar pasajes que recuerdo como enormes puñaladas
literarias, como sublimes muestras de altísima literatura. Párrafos que me
marcaron, que subrayé porque me habría gustado haberlos podido escribir yo, que
copié en diarios para que nunca se me olvidaran. Algunos de ellos son de sobra
conocidos, otros no tanto, aunque estén extraídos de obras que no les costará
identificar. La muestra es algo azarosa, podría haber escogido otros muchos, pero
todo lo que voy a leerles tiene en común que en su momento me pareció insuperable, que me desbordó, que me
maravilló. Tómenlo como lo que es: un regalo, y un homenaje a la literatura y a
los libros. Muestras de gran belleza que parecen conjurarse para demostrarnos
que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios.
-I-

Comenzaré con el último de los párrafos grandes,
redondos, definitivos, que he leído. Hace setenta años, Camus escribió “La Peste”, justo cuando el mundo acababa
de salir de una de las peores pestes que han asolado a la humanidad: la gran
guerra. Yo lo he leído hace tres meses. Lo tenía pendiente desde hace décadas,
pero tenía una edición horrible de letra pequeña y encuadernación insegura. Por
fin compré la edición de Edhasa, y empecé a leer, y lo hice de tirón, con la
conciencia de estar leyendo algo enorme. Tras un año de ratas engordadas y
fiebres fulminantes, de calles desoladas y abatimiento, Orán acaba por fin de
superar la peste y la gente está contenta. Su último terrible párrafo es como
un mecanismo de precisión dispuesto a estallar cada vez que alcanza a alguien
que se deje:
redondos, definitivos, que he leído. Hace setenta años, Camus escribió “La Peste”, justo cuando el mundo acababa
de salir de una de las peores pestes que han asolado a la humanidad: la gran
guerra. Yo lo he leído hace tres meses. Lo tenía pendiente desde hace décadas,
pero tenía una edición horrible de letra pequeña y encuadernación insegura. Por
fin compré la edición de Edhasa, y empecé a leer, y lo hice de tirón, con la
conciencia de estar leyendo algo enorme. Tras un año de ratas engordadas y
fiebres fulminantes, de calles desoladas y abatimiento, Orán acaba por fin de
superar la peste y la gente está contenta. Su último terrible párrafo es como
un mecanismo de precisión dispuesto a estallar cada vez que alcanza a alguien
que se deje:
“Oyendo
los gritos de alegría que subían de la ciudad, Rieux tenía presente que esta
alegría está siempre amenazada. Pues él sabía que esa muchedumbre dichosa
ignora lo que se puede leer en los libros, que el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede
permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente
en las alcobas, en las bodegas, en las maletas, los pañuelos y los papeles, y
que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los
hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa”.
los gritos de alegría que subían de la ciudad, Rieux tenía presente que esta
alegría está siempre amenazada. Pues él sabía que esa muchedumbre dichosa
ignora lo que se puede leer en los libros, que el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede
permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente
en las alcobas, en las bodegas, en las maletas, los pañuelos y los papeles, y
que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los
hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa”.
-II-
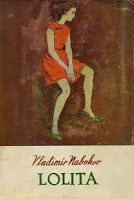
Lolita
es una novela dura que hoy día tendría dificultades para ser publicada, entre
otras cosas porque, si el lector se descuida, en algunos momentos llega a
ponerse del lado de Humbert Humbert, un atormentado pederasta monógamo. Esa
empatía con el monstruo llega a un punto máximo en una escena cercana al final
del libro. Humbert Humbert, muchos años después del tiempo en que abusó de ella
obsesiva y perversamente, ha ido a visitar a Lolita. Comprueba que está
enormemente embarazada, y casada con un hombre simplón, y que ha perdido el
atractivo de las nínfulas. La
conversación no acaba de fluir, pese al tono jocoso y frívolo de Lolita, tan
ajena a la conmoción de quien la había amado enfermizamente a sus doce años. La
visita es una derrota sin paliativos, sobre todo porque Lolita se había
convertido definitivamente en una mujer vulgar. Al arrancar su automóvil para
marcharse, Humbert Humbert está abatido. Nabokov lo describe con esta puñalada
de palabras:
es una novela dura que hoy día tendría dificultades para ser publicada, entre
otras cosas porque, si el lector se descuida, en algunos momentos llega a
ponerse del lado de Humbert Humbert, un atormentado pederasta monógamo. Esa
empatía con el monstruo llega a un punto máximo en una escena cercana al final
del libro. Humbert Humbert, muchos años después del tiempo en que abusó de ella
obsesiva y perversamente, ha ido a visitar a Lolita. Comprueba que está
enormemente embarazada, y casada con un hombre simplón, y que ha perdido el
atractivo de las nínfulas. La
conversación no acaba de fluir, pese al tono jocoso y frívolo de Lolita, tan
ajena a la conmoción de quien la había amado enfermizamente a sus doce años. La
visita es una derrota sin paliativos, sobre todo porque Lolita se había
convertido definitivamente en una mujer vulgar. Al arrancar su automóvil para
marcharse, Humbert Humbert está abatido. Nabokov lo describe con esta puñalada
de palabras:
“Y el perro comenzó a
trotar junto a mi automóvil como un delfín gordo, pero era demasiado pesado y
viejo, y pronto abandonó. Y al fin me encontré en medio de la llovizna del día
moribundo, con los limpiaparabrisas en pleno funcionamiento, pero incapaces de
apartar mis lágrimas”.
trotar junto a mi automóvil como un delfín gordo, pero era demasiado pesado y
viejo, y pronto abandonó. Y al fin me encontré en medio de la llovizna del día
moribundo, con los limpiaparabrisas en pleno funcionamiento, pero incapaces de
apartar mis lágrimas”.
-III-
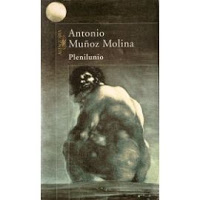
Aunque si hablamos de monstruos, uno de los
mejor construidos que me he encontrado es el que nuestro paisano Muñoz Molina
inventó, o quizás recordó con lentes cóncavas, en Plenilunio. Para mí es su mejor personaje, y quizás también su
mejor novela. El asesino no aparece hasta el capítulo 12, página 141. Hasta
entonces, el inspector andaba buscando por las calles de Mágina su mirada de
día y de noche, siguiendo el consejo del padre Orduña: “busca sus ojos”. Al comienzo del capítulo 12 suena el despertador,
la voz silbante y cálida de una mujer que hace un programa de llamadas
nocturnas: “puta”, piensa alguien en alto. Ya está ahí, ya ha aparecido. Pero
no son sus ojos quien lo delata, sino sus manos, en las que se agolpa toda la
sordidez de su alma:
mejor construidos que me he encontrado es el que nuestro paisano Muñoz Molina
inventó, o quizás recordó con lentes cóncavas, en Plenilunio. Para mí es su mejor personaje, y quizás también su
mejor novela. El asesino no aparece hasta el capítulo 12, página 141. Hasta
entonces, el inspector andaba buscando por las calles de Mágina su mirada de
día y de noche, siguiendo el consejo del padre Orduña: “busca sus ojos”. Al comienzo del capítulo 12 suena el despertador,
la voz silbante y cálida de una mujer que hace un programa de llamadas
nocturnas: “puta”, piensa alguien en alto. Ya está ahí, ya ha aparecido. Pero
no son sus ojos quien lo delata, sino sus manos, en las que se agolpa toda la
sordidez de su alma:
“Tenía que lavarse las
manos con un jabón muy áspero, se las restregaba tanto que quedaban rojas, pero
al menos entonces eran unas manos más finas, aunque no ya de niño, manos de
estudiante, de señorito sin callos, sin las uñas rotas y sucias, como ahora,
siempre con una línea negra que ya no parece que haya manera de quitar. Él, por
las mañanas, cuando toma el primer café con un chorro de coñac, tiene el hábito
de limpiarse las uñas con un palillo de dientes, igual que otros se limpian las
encías, pero esa mugre es demasiado áspera y la punta del palillo se quiebra,
tendría que dejarlas horas sumergidas en agua hirviendo, y ni siquiera así. Se
ducha con el agua a la máxima temperatura que su piel puede soportar, como
salía de las duchas de la mili, hirviendo o helada, no había término medio,
estaba uno quemándose y de pronto se quedaba azul de frío, se le encogía a uno
todo, y los soldados se hacían bromas brutales, a ver ése, que no tiene polla,
que le hagan un trasplante. Con el ruido del agua no oye los golpes en la
puerta del baño, que él tiene la precaución de asegurar con su cerrojo, es el
viejo que quiere entrar, porque siempre está meándose, pues mea en la pila,
cabrón, piensa, lo dice en voz alta, porque el chorro de agua y la puerta
cerrada se lo permiten, y el padre se marcha renegando, dice que gasta
demasiado gas, que con él no hay bastante ni comprando una bombona todos los
días”.
manos con un jabón muy áspero, se las restregaba tanto que quedaban rojas, pero
al menos entonces eran unas manos más finas, aunque no ya de niño, manos de
estudiante, de señorito sin callos, sin las uñas rotas y sucias, como ahora,
siempre con una línea negra que ya no parece que haya manera de quitar. Él, por
las mañanas, cuando toma el primer café con un chorro de coñac, tiene el hábito
de limpiarse las uñas con un palillo de dientes, igual que otros se limpian las
encías, pero esa mugre es demasiado áspera y la punta del palillo se quiebra,
tendría que dejarlas horas sumergidas en agua hirviendo, y ni siquiera así. Se
ducha con el agua a la máxima temperatura que su piel puede soportar, como
salía de las duchas de la mili, hirviendo o helada, no había término medio,
estaba uno quemándose y de pronto se quedaba azul de frío, se le encogía a uno
todo, y los soldados se hacían bromas brutales, a ver ése, que no tiene polla,
que le hagan un trasplante. Con el ruido del agua no oye los golpes en la
puerta del baño, que él tiene la precaución de asegurar con su cerrojo, es el
viejo que quiere entrar, porque siempre está meándose, pues mea en la pila,
cabrón, piensa, lo dice en voz alta, porque el chorro de agua y la puerta
cerrada se lo permiten, y el padre se marcha renegando, dice que gasta
demasiado gas, que con él no hay bastante ni comprando una bombona todos los
días”.
-IV-
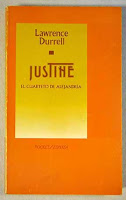
Qué contraste tanta sordidez con la elegancia de
los sentimientos en Justine, de
Lawrence Durrell. Su último párrafo lo tengo guardado en el cajón de los
prodigios desde el 8 de septiembre de 1991, que fue el día en que terminé de
leer aquel libro mediterráneo de amores circulares:
los sentimientos en Justine, de
Lawrence Durrell. Su último párrafo lo tengo guardado en el cajón de los
prodigios desde el 8 de septiembre de 1991, que fue el día en que terminé de
leer aquel libro mediterráneo de amores circulares:
“Pronto será de noche y el cielo transparente se
cubrirá de un denso polvo de estrellas estivales. Estaré aquí, como siempre,
fumando junto al agua. He decidido no contestar la última carta de Clea. No
quiero seguir forzando a nadie, no quiero hacer promesas, pensar en la vida en
términos de pactos, resoluciones, compromisos. Clea interpretará mi silencio
según sus propias necesidades y deseos, y vendrá o no vendrá, ella es quien
debe decidirlo. ¿Acaso no depende todo de nuestra manera de interpretar el
silencio que nos rodea?”
cubrirá de un denso polvo de estrellas estivales. Estaré aquí, como siempre,
fumando junto al agua. He decidido no contestar la última carta de Clea. No
quiero seguir forzando a nadie, no quiero hacer promesas, pensar en la vida en
términos de pactos, resoluciones, compromisos. Clea interpretará mi silencio
según sus propias necesidades y deseos, y vendrá o no vendrá, ella es quien
debe decidirlo. ¿Acaso no depende todo de nuestra manera de interpretar el
silencio que nos rodea?”
-V-
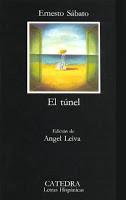
De finales, pasamos a principios. Uno de los
mejores comienzos es el de “El túnel,
de Ernesto Sábato, una novela atosigante, llena de precipicios hacia el fondo
oscuro de la enfermedad mental. En el breve párrafo inicial, que parece un
disparo, te agarra y te introduce sin más preámbulos y sin escapatoria en el
nudo mismo de la novela:
mejores comienzos es el de “El túnel,
de Ernesto Sábato, una novela atosigante, llena de precipicios hacia el fondo
oscuro de la enfermedad mental. En el breve párrafo inicial, que parece un
disparo, te agarra y te introduce sin más preámbulos y sin escapatoria en el
nudo mismo de la novela:
“Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor
que mató a María Iribarne; supongo que el proceso está en el recuerdo de todos
y que no se necesitan explicaciones sobre mi persona”.
que mató a María Iribarne; supongo que el proceso está en el recuerdo de todos
y que no se necesitan explicaciones sobre mi persona”.

Más conocido y universal es otro primer párrafo que
es imposible que no reconozcan. No me resisto, sin embargo, a leerlo despacio,
para que más allá del célebre episodio se fijen en sus detalles:
es imposible que no reconozcan. No me resisto, sin embargo, a leerlo despacio,
para que más allá del célebre episodio se fijen en sus detalles:
“Al
despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, encontróse en
su cama convertido en un monstruoso insecto. Hallábase echado sobre el duro
caparazón de su espalda, y, al alzar un poco la cabeza, vio la figura convexa
de su vientre oscuro, surcado por curvadas callosidades, cuya prominencia
apenas si podía aguantar la colcha, que estaba visiblemente a punto de escurrirse
hasta el suelo. Innumerables patas, lamentablemente escuálidas en comparación
con el grosor ordinario de sus piernas, ofrecían a sus ojos el espectáculo de
una agitación sin consistencia”.
despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, encontróse en
su cama convertido en un monstruoso insecto. Hallábase echado sobre el duro
caparazón de su espalda, y, al alzar un poco la cabeza, vio la figura convexa
de su vientre oscuro, surcado por curvadas callosidades, cuya prominencia
apenas si podía aguantar la colcha, que estaba visiblemente a punto de escurrirse
hasta el suelo. Innumerables patas, lamentablemente escuálidas en comparación
con el grosor ordinario de sus piernas, ofrecían a sus ojos el espectáculo de
una agitación sin consistencia”.
-VI-

Cambiemos de registro. Leamos ahora dos cortes
de sensualidad, de esos que el cura de Cinema
Paradiso habría censurado irremediablemente. El primero es de Scott
Fitzgerald, en Suave es la noche, que
a mí me parece mejor novela aún que El
gran Gatsby, quizás porque la leí antes y con ella descubrí al autor:
de sensualidad, de esos que el cura de Cinema
Paradiso habría censurado irremediablemente. El primero es de Scott
Fitzgerald, en Suave es la noche, que
a mí me parece mejor novela aún que El
gran Gatsby, quizás porque la leí antes y con ella descubrí al autor:
“Los nombres otra vez, y luego se abrazaron como si
un movimiento del taxi les hubiera hecho perder el equilibrio. Ella apretó los
pechos contra el pecho de él; su boca tenía un sabor nuevo y cálido y era
propiedad de los dos. Dejaron de pensar, con una sensación de alivio que casi
dolía, y ya no vieron nada más: únicamente respiraban y se buscaban. Se
encontraban en ese mundo plácido y gris en que quedan restos de fatiga y los
nervios se distienden en manojos como cuerdas de piano y crujen de repente como
sillones de mimbre. Cuando los nervios están tan en vivo, tan tiernos, deben
unirse a otros nervios, los labios a otros labios, el pecho a otro pecho…”
un movimiento del taxi les hubiera hecho perder el equilibrio. Ella apretó los
pechos contra el pecho de él; su boca tenía un sabor nuevo y cálido y era
propiedad de los dos. Dejaron de pensar, con una sensación de alivio que casi
dolía, y ya no vieron nada más: únicamente respiraban y se buscaban. Se
encontraban en ese mundo plácido y gris en que quedan restos de fatiga y los
nervios se distienden en manojos como cuerdas de piano y crujen de repente como
sillones de mimbre. Cuando los nervios están tan en vivo, tan tiernos, deben
unirse a otros nervios, los labios a otros labios, el pecho a otro pecho…”

El segundo tiene la precisión enfermiza de Marcel
Proust. Lo encontramos en La prisionera”el
quinto tomo de En busca del tiempo
perdido:
Proust. Lo encontramos en La prisionera”el
quinto tomo de En busca del tiempo
perdido:
“Conociendo como
conocía varias Albertinas en una sola, me parecía ver reposando junto a mí
otras más. Sus cejas arqueadas como yo no las había visto nunca rodeaban los
globos de sus párpados como un suave nido de alción. Razas, atavismos, vicios
reposaban en su rostro. Cada vez que movía la cabeza, creaba una mujer nueva, a
veces insospechada para mí. Me parecía poseer no una, sino innumerables
muchachas. Su respiración, que iba siendo un poco a poco más profunda, le
levantaba regularmente el pecho, y encima, sus manos cruzadas, sus perlas
desplazadas de diferente modo por el mismo movimiento, como esas barcas, esas
amarras que el movimiento de las olas hace oscilar. Entonces, notando que su
sueño era total, que no iba a tropezar con escollos de conciencia ahora
cubiertos por la pleamar del sueño profundo, deliberadamente me subía sin ruido
a la cama, me acostaba al lado de ella, le rodeaba la cintura con mi brazo,
posaba los labios en su mejilla y sobre su corazón; después, en todas las
partes de su cuerpo, mi única mano libre, que la respiración de la durmiente
levantaba también, como las perlas; hasta yo mismo cambiaba ligeramente de
posición por su movimiento regular: me había embarcado en el sueño de
Albertina”
conocía varias Albertinas en una sola, me parecía ver reposando junto a mí
otras más. Sus cejas arqueadas como yo no las había visto nunca rodeaban los
globos de sus párpados como un suave nido de alción. Razas, atavismos, vicios
reposaban en su rostro. Cada vez que movía la cabeza, creaba una mujer nueva, a
veces insospechada para mí. Me parecía poseer no una, sino innumerables
muchachas. Su respiración, que iba siendo un poco a poco más profunda, le
levantaba regularmente el pecho, y encima, sus manos cruzadas, sus perlas
desplazadas de diferente modo por el mismo movimiento, como esas barcas, esas
amarras que el movimiento de las olas hace oscilar. Entonces, notando que su
sueño era total, que no iba a tropezar con escollos de conciencia ahora
cubiertos por la pleamar del sueño profundo, deliberadamente me subía sin ruido
a la cama, me acostaba al lado de ella, le rodeaba la cintura con mi brazo,
posaba los labios en su mejilla y sobre su corazón; después, en todas las
partes de su cuerpo, mi única mano libre, que la respiración de la durmiente
levantaba también, como las perlas; hasta yo mismo cambiaba ligeramente de
posición por su movimiento regular: me había embarcado en el sueño de
Albertina”
-VII-

Más vicio. Ahora, el adulterio. Decir
“adulterio” es decir “Madame Bovary”, una novela que provocó un alegato de
acusación del Fiscal por delito contra la religión y las buenas costumbres que
también es una pieza literaria digna de mejor empeño, porque nos señala con el
dedo elementos y pasajes de sensualidad intolerables para el Fiscal y
deliciosos para el lector, que quizás nos habían pasado desapercibidos. Qué
buen servicio le hizo el fiscal a Flaubert. Pero el Fiscal tenía razón: es
difícil retratar mejor el espíritu de una adúltera que pugna pero pronto se
deja vencer por su inclinación al amor desordenado. Todo comienza con este
inolvidable párrafo:
“adulterio” es decir “Madame Bovary”, una novela que provocó un alegato de
acusación del Fiscal por delito contra la religión y las buenas costumbres que
también es una pieza literaria digna de mejor empeño, porque nos señala con el
dedo elementos y pasajes de sensualidad intolerables para el Fiscal y
deliciosos para el lector, que quizás nos habían pasado desapercibidos. Qué
buen servicio le hizo el fiscal a Flaubert. Pero el Fiscal tenía razón: es
difícil retratar mejor el espíritu de una adúltera que pugna pero pronto se
deja vencer por su inclinación al amor desordenado. Todo comienza con este
inolvidable párrafo:
“En cuanto a Emma, no
se preocupaba de preguntarse si amaba a Léon o no. Tenía la creencia de que el
amor habría de llegar de golpe, entre grandes destellos y fulgores, a modo de
huracán de los cielos que cae sobre la vida, la trastorna, arrasa la voluntad
como hoja al viento y arrastra el corazón hasta hundirlo en los abismos. Lo que
no sabía es que la lluvia, cuando los canalones están atrancados, va formando
charcos grandes en las azoteas de las casas. Y así hubiera seguido tan
tranquila en su inopia a no ser porque un día, inopinadamente, descubrió una
grieta en la pared”.
se preocupaba de preguntarse si amaba a Léon o no. Tenía la creencia de que el
amor habría de llegar de golpe, entre grandes destellos y fulgores, a modo de
huracán de los cielos que cae sobre la vida, la trastorna, arrasa la voluntad
como hoja al viento y arrastra el corazón hasta hundirlo en los abismos. Lo que
no sabía es que la lluvia, cuando los canalones están atrancados, va formando
charcos grandes en las azoteas de las casas. Y así hubiera seguido tan
tranquila en su inopia a no ser porque un día, inopinadamente, descubrió una
grieta en la pared”.
Afortunado quien no
haya leído todavía Madame Bovary,
porque, si logra superar las primeras páginas pesadísimas, conocerá a una mujer
escrita para siempre.
haya leído todavía Madame Bovary,
porque, si logra superar las primeras páginas pesadísimas, conocerá a una mujer
escrita para siempre.
-VIII-
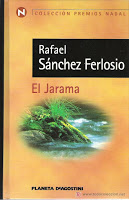
Me atrevo a decir que El Jarama es, para mí, la mejor novela española de todos los
tiempos. Quizás porque la leí en un verano en que todo me hacía mirar a veranos
antiguos. Ya conocen su argumento. Ya saben que cuando el día y la misma novela
están acabando sin que nada haya pasado ni en el bar de Lucio ni en el río
donde un grupo de jóvenes está pasando un domingo de julio de los 50, se ahoga
Lucita.
tiempos. Quizás porque la leí en un verano en que todo me hacía mirar a veranos
antiguos. Ya conocen su argumento. Ya saben que cuando el día y la misma novela
están acabando sin que nada haya pasado ni en el bar de Lucio ni en el río
donde un grupo de jóvenes está pasando un domingo de julio de los 50, se ahoga
Lucita.
Sebastián y Paulita se han apartado de los demás al
atardecer, han ido a darse el último baño y están tonteando en el río.
atardecer, han ido a darse el último baño y están tonteando en el río.
“Se miraban en torno circunspectos, recelosos del
agua ennegrecida. Llegaba el ruido de la gente cercana y la música.
agua ennegrecida. Llegaba el ruido de la gente cercana y la música.
—No está nada fría, ¿verdad?
—Está la mar de apetitosa.
Daba un
poco de luna en lo alto de los árboles y llegaba de abajo el sosegado palabreo
de las voces ocultas en lo negro del soto anochecido. Música limpia, de
cristal, sonaba un poco más abajo, al ras del agua inmóvil del embalse. Sobre
el espejo negro lucían ráfagas rasantes de luna y de bombillas. Aquí en lo
oscuro, sentían correr el río por la piel de sus cuerpos, como un fluido y
enorme y silencioso animal acariciante. Estaban sumergidos hasta el tórax en su
lisa carrera. Paulina se había cogido a la cintura de su novio.
poco de luna en lo alto de los árboles y llegaba de abajo el sosegado palabreo
de las voces ocultas en lo negro del soto anochecido. Música limpia, de
cristal, sonaba un poco más abajo, al ras del agua inmóvil del embalse. Sobre
el espejo negro lucían ráfagas rasantes de luna y de bombillas. Aquí en lo
oscuro, sentían correr el río por la piel de sus cuerpos, como un fluido y
enorme y silencioso animal acariciante. Estaban sumergidos hasta el tórax en su
lisa carrera. Paulina se había cogido a la cintura de su novio.
—¡Qué gusto de sentir el agua, como te pasa por el
cuerpo!
cuerpo!
—¿Lo ves? No querías bañarte.
—Me está sabiendo más rico que el de esta mañana.
Sebas se
estremeció.
estremeció.
—Sí, pero ahora ya no es como antes, que te estabas
todo el rato que querías. Ahora en seguida se queda uno frío y empieza a hacer
tachuelas.
todo el rato que querías. Ahora en seguida se queda uno frío y empieza a hacer
tachuelas.
Miró
Paulina detrás de Sebastián: río arriba, la sombra del puente, los grandes
arcos en tinieblas; ya una raya de luna revelaba el pretil y los ladrillos.
Sebas estaba vuelto en el otro sentido. Sonaba la compuerta, aguas abajo, junto
a las luces de los merenderos. Paulina se volvió.
Paulina detrás de Sebastián: río arriba, la sombra del puente, los grandes
arcos en tinieblas; ya una raya de luna revelaba el pretil y los ladrillos.
Sebas estaba vuelto en el otro sentido. Sonaba la compuerta, aguas abajo, junto
a las luces de los merenderos. Paulina se volvió.
—Lucita. ¿Qué haces tú sola por ahí? Ven acá con
nosotros, ¡Luci!
nosotros, ¡Luci!
—Si está ahí, ¿no la ves ahí delante? ¡Lucita!
Calló en
un sobresalto repentino.
un sobresalto repentino.
—¡¡Lucita...!!
Se oía
un débil debatirse en el agua, diez, quince metros más allá, y un hipo angosto,
como un grito estrangulado, en medio de un jadeo sofocado en borbollas.
un débil debatirse en el agua, diez, quince metros más allá, y un hipo angosto,
como un grito estrangulado, en medio de un jadeo sofocado en borbollas.
—¡Se ahoga...! ¡¡Lucita se ahoga!! ¡¡Sebastián!!
¡¡Grita, grita...!!
¡¡Grita, grita...!!
Sebas
quiso avanzar, pero las uñas de Paulina se clavaban en sus carnes, sujetándolo.
quiso avanzar, pero las uñas de Paulina se clavaban en sus carnes, sujetándolo.
—¡Tú, no!, ¡tú no, Sebastián! —le decía sordamente _
¡tú, no; tú, no; tú, no...!
¡tú, no; tú, no; tú, no...!
Resonaron
los gritos de ambos, pidiendo socorro, una y, otra vez, horadantes,
acrecentados por el eco del agua. Se aglomeraban sombras en la orilla, con un
revuelo de alarma y el vocerío. Ahí cerca, el pequeño remolino de opacas
convulsiones, de rotos sonidos laríngeos, se iba alejando lentamente hacia el
embalse”.
los gritos de ambos, pidiendo socorro, una y, otra vez, horadantes,
acrecentados por el eco del agua. Se aglomeraban sombras en la orilla, con un
revuelo de alarma y el vocerío. Ahí cerca, el pequeño remolino de opacas
convulsiones, de rotos sonidos laríngeos, se iba alejando lentamente hacia el
embalse”.
-IX-

Estoy terminando. Dicen que Rayuela es una novela que gusta aunque no guste, porque así está
mandado. Dicen que no es una novela. Dicen que es fruto de la pereza de
Cortázar, tan diestro para el fogonazo de un relato como dejado para la
tenacidad de una novela, y que por eso parece más bien escrita con material de
derribo entre el que uno va encontrando ráfagas luminosas, tesoros
sorprendentes, líneas quebradas que conducen una y otra vez a un juego sin
salida ni entrada. La leí en París a los treinta años, y más que gustarme me
rompió, igual que me rompió París. La leí entera, por supuesto no hice caso a
la sugerencia del propio Cortázar de saltarme los que llamaba “capítulos
prescindibles”, que enumeraba. Mi ejemplar, muy gastado, está lleno de
subrayados, porque es una novela para subrayar: importa poco la historia, lo
que importa es cada escena, cada capítulo, cada casilla de la rayuela: saltes
donde saltes, el cielo acaba juntándose con la tierra a cada momento. De entre
tantos subrayados, me decido por este párrafo, del que tantas veces he hablado
a mis amigos. Es Horacio Oliveira quien mira a La Maga, de la que está
enamorado sin saber amarla como ella querría:
mandado. Dicen que no es una novela. Dicen que es fruto de la pereza de
Cortázar, tan diestro para el fogonazo de un relato como dejado para la
tenacidad de una novela, y que por eso parece más bien escrita con material de
derribo entre el que uno va encontrando ráfagas luminosas, tesoros
sorprendentes, líneas quebradas que conducen una y otra vez a un juego sin
salida ni entrada. La leí en París a los treinta años, y más que gustarme me
rompió, igual que me rompió París. La leí entera, por supuesto no hice caso a
la sugerencia del propio Cortázar de saltarme los que llamaba “capítulos
prescindibles”, que enumeraba. Mi ejemplar, muy gastado, está lleno de
subrayados, porque es una novela para subrayar: importa poco la historia, lo
que importa es cada escena, cada capítulo, cada casilla de la rayuela: saltes
donde saltes, el cielo acaba juntándose con la tierra a cada momento. De entre
tantos subrayados, me decido por este párrafo, del que tantas veces he hablado
a mis amigos. Es Horacio Oliveira quien mira a La Maga, de la que está
enamorado sin saber amarla como ella querría:
“Hay ríos metafísicos, ella los nada como esa
golondrina está nadando en el aire, girando alucinada en torno al campanario,
dejándose caer para levantarse mejor con el impulso. Yo describo y defino y
deseo esos ríos, ella los nada. Yo los busco, los encuentro, los miro desde el
puente, ella los nada. Y no lo sabe, igualita a la golondrina. No necesita
saber como yo, puede vivir en el desorden sin que ninguna conciencia de orden
la retenga. Ese desorden que es un orden misterioso, esa bohemia del cuerpo y
el alma que le abre de par en par las verdaderas puertas. Su vida no es
desorden más que para mí, enterrado en prejuicios que desprecio y respeto al
mismo tiempo. Yo, condenado a ser absuelto irremediablemente por la Maga que me
juzga sin saberlo. Ah, dejame entrar, dejame ver algún día como ven tus ojos”
golondrina está nadando en el aire, girando alucinada en torno al campanario,
dejándose caer para levantarse mejor con el impulso. Yo describo y defino y
deseo esos ríos, ella los nada. Yo los busco, los encuentro, los miro desde el
puente, ella los nada. Y no lo sabe, igualita a la golondrina. No necesita
saber como yo, puede vivir en el desorden sin que ninguna conciencia de orden
la retenga. Ese desorden que es un orden misterioso, esa bohemia del cuerpo y
el alma que le abre de par en par las verdaderas puertas. Su vida no es
desorden más que para mí, enterrado en prejuicios que desprecio y respeto al
mismo tiempo. Yo, condenado a ser absuelto irremediablemente por la Maga que me
juzga sin saberlo. Ah, dejame entrar, dejame ver algún día como ven tus ojos”
-X-

He dejado para el final la página mejor
escrita. La página definitiva. Cuentan que cuando García Márquez acabó de
escribirla, una mañana de 1966, su mujer lo vio llorar y le preguntó qué le
pasaba, y que Gabriel contestó: “acaba de morir Aureliano”. He comprobado que la
escena ha pasado desapercibida para muchos, y es algo que no puedo entender. No
es posible describir mejor la muerte. La muerte por dentro, la muerte de quien
se está muriendo, y no la de los que lo ven morirse.
escrita. La página definitiva. Cuentan que cuando García Márquez acabó de
escribirla, una mañana de 1966, su mujer lo vio llorar y le preguntó qué le
pasaba, y que Gabriel contestó: “acaba de morir Aureliano”. He comprobado que la
escena ha pasado desapercibida para muchos, y es algo que no puedo entender. No
es posible describir mejor la muerte. La muerte por dentro, la muerte de quien
se está muriendo, y no la de los que lo ven morirse.
“Era día de pago en las
fincas de la compañía bananera. Ese recuerdo, como todos los de los últimos
años, lo llevó sin que viniera a cuento a pensar en la guerra. Recordó que el
coronel Gerineldo Márquez le había prometido alguna vez conseguirle un caballo
con una estrella blanca en la frente, y que nunca se había vuelto a hablar de
eso. Luego derivó hacia episodios dispersos, pero los evocó sin calificarlos,
porque a fuerza de no poder pensar en otra cosa había aprendido a pensar en
frío, para que los recuerdos ineludibles no le lastimaran ningún sentimiento.
De regreso al taller, viendo que el aire empezaba a secar, decidió que era un
buen momento para bañarse, pero Amaranta se le había anticipado. Así que empezó
el segundo pescadito del día. Estaba engarzando la cola cuando el sol salió con
tanta fuerza que la claridad crujió como un balandro. El aire lavado por la
llovizna de tres días se llenó de hormigas voladoras. Entonces cayó en la
cuenta de que tenía deseos de orinar, y los estaba aplazando hasta que acabara
de armar el pescadito. Iba para el patio, a las cuatro y diez, cuando oyó los
cobres lejanos, los retumbos del bombo y el júbilo de los niños, y por primera
vez desde su juventud pisó conscientemente una trampa de la nostalgia, y
revivió la prodigiosa tarde de gitanos en que su padre lo llevó a conocer el
hielo. Santa Sofía de la Piedad abandonó lo que estaba haciendo en la cocina y
corrió hacia la puerta.
fincas de la compañía bananera. Ese recuerdo, como todos los de los últimos
años, lo llevó sin que viniera a cuento a pensar en la guerra. Recordó que el
coronel Gerineldo Márquez le había prometido alguna vez conseguirle un caballo
con una estrella blanca en la frente, y que nunca se había vuelto a hablar de
eso. Luego derivó hacia episodios dispersos, pero los evocó sin calificarlos,
porque a fuerza de no poder pensar en otra cosa había aprendido a pensar en
frío, para que los recuerdos ineludibles no le lastimaran ningún sentimiento.
De regreso al taller, viendo que el aire empezaba a secar, decidió que era un
buen momento para bañarse, pero Amaranta se le había anticipado. Así que empezó
el segundo pescadito del día. Estaba engarzando la cola cuando el sol salió con
tanta fuerza que la claridad crujió como un balandro. El aire lavado por la
llovizna de tres días se llenó de hormigas voladoras. Entonces cayó en la
cuenta de que tenía deseos de orinar, y los estaba aplazando hasta que acabara
de armar el pescadito. Iba para el patio, a las cuatro y diez, cuando oyó los
cobres lejanos, los retumbos del bombo y el júbilo de los niños, y por primera
vez desde su juventud pisó conscientemente una trampa de la nostalgia, y
revivió la prodigiosa tarde de gitanos en que su padre lo llevó a conocer el
hielo. Santa Sofía de la Piedad abandonó lo que estaba haciendo en la cocina y
corrió hacia la puerta.
-Es el
circo -gritó.
circo -gritó.
En vez
de ir al castaño, el coronel Aureliano Buendía fue también a la puerta de la
calle y se mezcló con los curiosos que contemplaban el desfile. Vio una mujer
vestida de oro en el cogote de un elefante. Vio un dromedario triste. Vio un
oso vestido de holandesa que marcaba el compás de la música con un cucharón y
una cacerola. Vio los payasos haciendo maromas en la cola del desfile, y le vio
otra vez la cara a su soledad miserable cuando todo acabó de pasar, y no quedó
sino el luminoso espacio en la calle, y el aire lleno de hormigas voladoras, y
unos cuantos curiosos asomados al precipicio de la incertidumbre. Entonces fue
al castaño, pensando en el circo, y mientras orinaba trató de seguir pensando
en el circo, pero ya no encontró el recuerdo. Metió la cabeza entre los
hombros, como un pollito, y se quedó inmóvil con la frente apoyada en el tronco
del castaño. La familia no se enteró hasta el día siguiente, a las once de la
mañana, cuando Santa Sofía de la Piedad fue a tirar la basura en el traspatio y
le llamó la atención que estuvieran bajando los gallinazos".
de ir al castaño, el coronel Aureliano Buendía fue también a la puerta de la
calle y se mezcló con los curiosos que contemplaban el desfile. Vio una mujer
vestida de oro en el cogote de un elefante. Vio un dromedario triste. Vio un
oso vestido de holandesa que marcaba el compás de la música con un cucharón y
una cacerola. Vio los payasos haciendo maromas en la cola del desfile, y le vio
otra vez la cara a su soledad miserable cuando todo acabó de pasar, y no quedó
sino el luminoso espacio en la calle, y el aire lleno de hormigas voladoras, y
unos cuantos curiosos asomados al precipicio de la incertidumbre. Entonces fue
al castaño, pensando en el circo, y mientras orinaba trató de seguir pensando
en el circo, pero ya no encontró el recuerdo. Metió la cabeza entre los
hombros, como un pollito, y se quedó inmóvil con la frente apoyada en el tronco
del castaño. La familia no se enteró hasta el día siguiente, a las once de la
mañana, cuando Santa Sofía de la Piedad fue a tirar la basura en el traspatio y
le llamó la atención que estuvieran bajando los gallinazos".
*** *** ***
Sigan ustedes la cadena. No cierren nunca del todo
los libros que les hayan vencido. No se queden sólo con un vago recuerdo de su
argumento. Hagan su propio libro de retales prodigiosos. Leer no puede ser,
únicamente, descubrir al asesino o adquirir cultura, yo creo que sobre todo
habría de ser dejarse llevar por la magia de las palabras que, a veces, en
remolino, levantan una pasión, dibujan una emoción, tocan lo universal y
merecen un jamás contra el olvido.
los libros que les hayan vencido. No se queden sólo con un vago recuerdo de su
argumento. Hagan su propio libro de retales prodigiosos. Leer no puede ser,
únicamente, descubrir al asesino o adquirir cultura, yo creo que sobre todo
habría de ser dejarse llevar por la magia de las palabras que, a veces, en
remolino, levantan una pasión, dibujan una emoción, tocan lo universal y
merecen un jamás contra el olvido.
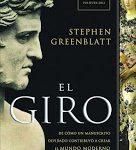


Ha sido delicioso comprobar la similitud ( con los míos) de opiniones, sentimientos, reflexiones… que le provocan las lecturas. Sorprendida gratamente al encontrar, al final, esos espléndidos "retales de libros" de los que ¡también! soy 'coleccionista" en multitud de cuadernos y subrayados. Gracias por verbalizar ¡taan bien! y compartir esa pasión por los libros, los clásicos y por una de mis películas fetiche: "Cinema Paradiso".
Cómo me gustaría conocer esos "retales" guardados en su propio cajón…
"La palabra escrita me enseñó a escuchar la voz humana, un poco como las grandes actitudes inmóviles de las estatuas me enseñaron a apreciar los gestos. En cambio, y posteriormente, la vida me aclaró los libros". Marguerite Yourcenar: Memorias de Adriano. Traducción de Julio Cortázar.
¡Qué maravilla de cita! No la conocía
Éste es uno de mis libros que tengo más subrayados. Hasta las notas a pie de página merecen la pena.
Una de las notas de la misma obra:
"No he dedicado a nadie este libro. Tendría que habérselo dedicado a G.F. Y lo hubiera hecho si poner una dedicatoria personal al frente de una obra en la que yo deseaba desaparecer no hubiera sido una suerte de indecencia. Pero aun la dedicatoria más extensa es una manera bastante incompleta y trivial de honrar una amistad fuera de lo común. Cuando trato de definir ese bien que me ha sido dado desde hace años, advierto que un privilegio semejante, por raro que sea, no puede ser único; que debe existir alguien, siquiera en el trasfondo, en la aventura de un libro bien llevado o en la vida de un escritor feliz, alguien que no deje pasar la frase inexacta o floja que no cambiamos por pereza; alguien que tome por nosotros los gruesos volúmenes de los anaqueles de una biblioteca para que encontremos alguna indicación útil y que se obstine en seguir consultándonos cuando ya hayamos renunciado a ello; alguien que comparta con nosotros, con igual fervor, los placeres del arte y de la vida, sus caminos siempre insólitos y nunca fáciles; alguien que no sea ni nuestra sombra, ni nuestro reflejo, ni siquiera nuestro complemento, sino alguien por sí mismo; alguien que nos deje en completa libertad y que nos obligue, sin embargo, a ser plenamente lo que somos. Hospes Comesque (estas últimas en cursiva).
Sí conocía el libro (magníficamente traducido por Cortázar), pero no la cita. Ni recordaba la "no-dedicatoria"…
Como librero y lector agradecer tu sinceridad y emotividad al tratar al libro con ese cariño que tantos profesamos. Y como decía Miguel Hernández:
"A los libros bellos,pétalos de rosas
ponedle en las páginas…
A los libros feos,
nada…
(Nada, o pajas)"
Sigamos leyendo…
Sigamos.
Soy una desconsiderada. Tenía que haber empezado diciendo que tu pregón me parece extraordinario (un día de estos me faltarán adjetivos). No creo que se parezca a ningún otro, tiene tu sello, personal e intransferible, con la virtud de explicitar y remover los sentimientos de quienes se acercan a leer lo que escribes.
Pues que sepas que te he leído completo y que me ha ocurrido contigo lo mismo que a ti con la descripción de Gabriel de la muerte de Aureliano. Nunca antes mejor expresado y descrito, lo que he sentido leyendo,o eligiendo mi próxima lectura. Me encanto tu colección de textos y visualice mas de uno de los míos que aunque no coincidan con los tuyos ahí están como huella de lo recorrido en cada uno, me encanto el homenaje a tu padre, y me ha parecido fantástico. Sabes que marco los libros? Le doblo las puntas, pero lo hago porque dejan la huella imborrable de mi recorrido por ellos, y será un legado valioso que deje a los mios….mi hija tiene 10 años y ya elige sus lecturas. Gracias Miguel.
¡Exagerado/a!
Sí, yo creo que al leerlos hay que dejar la propia huella de la lectura en el libro. Un amigo mío dice que lo "justo" es que el lector dedique el libro al autor: al recorrerlo, lo cambia, lo reescribe.
Parece que no ha salido mi último comentario. Te decía que soy una desconsiderada, porque tenía que haber empezado diciendo que tu pregón me parece extraordinario, nada raro en ti. Es original y lleva tu sello personalísimo, con ese don de explicitar y remover los sentimientos de quienes se acercan a leer lo que escribes.
Es todo un ensayo sobre la lectura, ya sabes de qué hablo.Me has traído delante de los ojos la atmósfera de la biblioteca de tu padre,aquellos ratos con vosotros largos como un atardecer de verano,rodeado de sus libros y los cipreses de Jodar al horizonte.
Ya lo sabes.eres un crack tú también
ERNESTO MENA